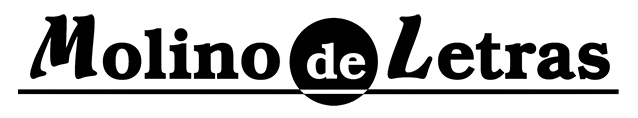Sebastián
Había que verlo, pálido, frente a un espejo que no lo reflejaba, como un personaje de la ilusión soñada por Borges, sin el alma de alguien que se levanta temprano, a la vida rutinaria, para descubrir que ya no existe; que siente frío, o que no siente, y que se ha inventado el frío como quien inventa a la memoria, a Dios, a un hombre llamado Sebastián que ya no existe, pero que sigue, intermitentemente, sintiendo frío a las cuatro de la mañana, un lunes de diciembre, un día que no volverá a repetirse nunca; sin el Sebastián que no volverá a ser nunca, ya, el mismo Sebastián que el tiempo construyó y destruyó para existir inexistente, mientras haga frío y mientras alguien diga “Sebastián” en algún lado, en algún pueblo, por equivocación, cuando alguien quiera decir otra palabra, “tierra” o “sombra”, “mar” o “derrumbe”, y en cambio diga “Sebastián” y solo entonces, Sebastián ya no volverá a sentir frío, ni hambre, ni la soledad con la que los Sebastianes nacen, ni volverá nunca a morirse, ni volverá nunca a estar triste, porque los lunes se llamarán «Sebastián», y los martes se llamarán «Sebastián» y los domingos; y todos los niños también se llamarán «Sebastián», todos nosotros nos llamaremos «Sebastián», nos cambiaremos el nombre por él, le cambiaremos el nombre a las cosas por «Sebastián» y solo así, Sebastián nunca habrá muerto, nunca se enterará de que se ha muerto, solo así se quedará entre nosotros hoy y mañana, ya sin miedo, sin ese temor de irse, de dejarse, de perderse sin nombre cuando nadie nos dice, nosotros siempre lo repetiremos, a diario, a lágrimas, “Sebastián”, “Sebastián”, diremos, ametrallaremos las paredes, las casas, con su nombre dicho, perpetuado, cansado de decirse, y solo así, y solo así, Sebastián nunca habrá muerto.